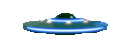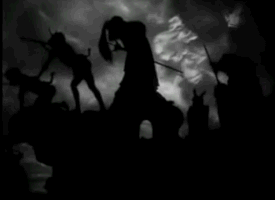Desconocida del Sena. S. XIX.
¡Mira qué bonita era! Julio Romero de Torres, 1895.
Se puede hablar de la fotografía post mortem como género fotográfico que surge rápidamente tras la aparición de la fotografía (1839) como respuesta a unas necesidades que se extienden desde el terreno de lo privado y asociadas al entorno familiar, pasando por otras de alcance social y cultural, determinadas por la evolución de la concepción de la propia muerte y del valor de la imagen fotográfica. La fotografía post mortem es una práctica que evolucionó tanto de la mano de las transformaciones propias de la técnica fotográfica como de los cambios en la estética y actitudes frente a la muerte; son, obviamente, fotografías de difuntos, pero su verdadera importancia radica en que responde a una función social que salta a la vista: el recuerdo.
Sin embargo, las fotografías post mortem son imágenes planeadas, dispuestas de forma específica para lograr el efecto deseado, por lo que a partir de aquí nos centraremos en el contenido estético de estas imágenes que no necesariamente pasan a través del filtro artístico o la transformación manual. En sus primeros años, consistía en representarlos como si estuvieran vivos, sedentes o junto a un familiar, rechazando por completo la evidencia de la muerte – aunque en el caso de un personaje público se producía una excepción– lo que resulta bastante comprensible en el caso de los niños, que predominan en este tipo de fotografía.
Fotografía post mortem, 1844.
Fotografía post mortem, 1860.
A partir de 1860 predominan las imágenes en las que el difunto se representa “dormido”. Son normalmente fotografías con composiciones simples, con fondos neutros, para hacer parecer que los fallecidos estaban realmente dormidos y, como fotografías, eran necesariamente representaciones de la realidad, pero eran también representaciones que retrataban una expresiva estética romántica, donde se fabrica la ilusión de que el sujeto no estaba muerto. Las fotografías realizadas entre 1900 y 1914 ya son diferentes a las vistas anteriormente, la muerte comienza a ser mucho más evidente que en las primeras imágenes y hay una gran cantidad de fotografías post mortem de fallecidos en sus lechos de muerte, directamente inspiradas en los retratos post mortem pintados.
Fotografía post mortem, 1869.
Victor Hugo en su lecho de muerte. Nadar, 1885.
La I Guerra Mundial (1914 - 1918) tuvo una magnitud destructiva sin precedentes y los horrores de la guerra hicieron difícil mantener esa estética romántica asociada a la naturalidad de la muerte, despojándola de todo lo natural y bello que los románticos habían acentuado en su comprensión y representación. Por ello, las imágenes tomadas después de 1920 se centrarán más en embellecer el “evento de la muerte” que a la persona que había fallecido y los cuerpos en las fotografías de este momento eran situados en sus ataúdes, rodeados por flores fúnebres. Los ataúdes empezaron a aparecer en las imágenes, hasta que se aprecian en casi todas las fotografías, y los elementos religiosos comienzan a ser muy frecuentes.

Máscara mortuoria de León Tolstoi, 1910.
Máscara mortuoria de Sorolla, 1923.
Ria Munk en su lecho de muerte. Gustav Klimt, 1912.
New London, víctima de explosión, 1937.
León Tolsói en su lecho de muerte, 1910.
Auguste Rodin en su lecho de muerte, 1917.
Hacia 1940 y tras la II Guerra Mundial, se empieza a retratar todo el funeral con toda la característica, ya no se trata de atesorar la imagen del difunto en un retrato único, sino a manera de recordatorio del evento. Todo el mundo posa alrededor del difunto, habrá retratos incluso en el cementerio antes de que sea enterrado y la fotografía funeraria se convierte en testimonio a la vez que en un elemento importante del ceremonial. Este acto de representación se convirtió en el eje principal de los retratos de grupo, formando parte de la historia familiar.
Retratos post mortem, 1920.
A mitad del siglo XX la fotografía post mortem ya se había desvanecido como práctica socialmente aceptada. Los avances en medicina que redujeron los altos niveles de mortalidad y aumentó la esperanza de vida, elemento adicional para la despersonalización de la muerte, produciendo un profundo impacto en la cultura en torno a esta. La muerte ahora se ha convertido en tabú.
Entierro de Joaquín Sorolla, 1923.
Velatorio español. Eugene Smith, 1950.
Funeral. 1952.
Velatorio. 1953.
Entierro, 1955.
Asumir que el retrato post mortem es algo macabro o siniestro, ajeno a nuestra contemporaneidad, tan sólo es el reflejo de nuestra necesidad, culturalmente fomentada, de negar la muerte; razones por las cuales apenas conocemos esta práctica, la inexistencia de trabajos académicos o exhibiciones históricas y culturales dedicadas al análisis de esta lo revelan en cierto modo. Siendo un género muy ignorado, todavía no tenemos conciencia colectiva de su enorme importancia histórica, artística y cultural.
En México hubo un fotógrafo especializado en post-mortem: Romualdo García. Del estado de Guanajuato, se dedicaba a capturar la muerte en su estudio fotográfico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Creaba retratos de personas fallecidas: niños, hombres, mujeres, ancianos, gente con niños muertos, etcétera; ya sea en familia o acompañados de sólo un familiar.






“El tiempo siempre vuela, prepárate para morir; porque la muerte es una deuda con la naturaleza, que yo he pagado, y tú también". - en una lápida en un viejo cementerio en Vermont.